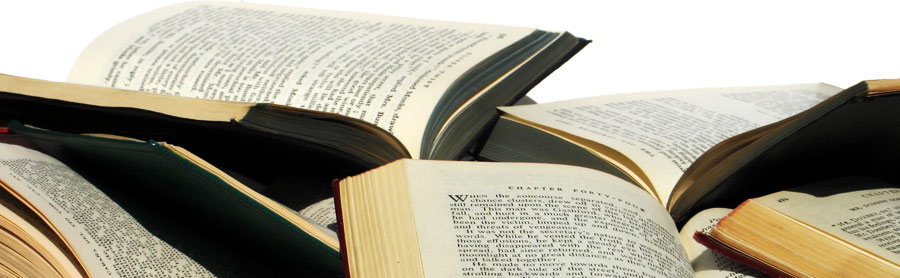Eje N° 1: "El hombre crea cultura y mediante la cultura se crea a sí mismo."
Aproximándonos a una nociones de cultura
-Tanto en el conocimiento científico como, sobre todo, en el conocimiento ordinario, se suelen confundir los conceptos de conocimiento, información, saber y cultura. A menudo la cultura se usa como acumulación de conocimientos o para designar una cualidad deseable que podemos adquirir leyendo, yendo con frecuencia al teatro, a exposiciones o conciertos.
En el fondo, hablamos de inconsistencias que no sólo están presentes en el conocimiento ordinario, sino también en el científico. Son confusiones, propias de la ciencia de la modernidad, ya estudiadas por Robert Merton (1977) y derivadas de las bases sociológicas trazadas por las ciencias sociales con Max Weber (1967) y Max Scheler (1960) para el análisis de las ideologías.
-Asimismo para muchos políticos, la cultura es la forma de resolver la pobreza, las drogodependencias, los abusos, los crímenes, la falta de legitimidad y hasta la competitividad industrial. Politólogos y pensadores, como Samuel Huntington (1997), anunciaban en 1993 una nueva fase de la historia, en la que “las causas fundamentales de conflicto” dejarían de ser económicas o ideológicas: “las grandes divisiones de la humanidad y la fuente dominante de conflictos serán culturales”.
-También es muy habitual pensar que la cultura construye fronteras entre los individuos y los grupos sociales, ignorando que éstas sólo las construyen las diversas apropiaciones identitarias de la cultura. Por consiguiente, no puede hablarse de cultura española, vasca o catalana, sino de cultura de los españoles, de los vascos o de los catalanes. Así se alude a las diferencias culturales entre sexos y generaciones y hasta de los equipos de fútbol. Incluso, cuando falla una fusión entre empresas, se dice que sus culturas eran incompatibles, mientras que los publicistas sostienen a menudo que la cultura lleva la voz cantante para motivar al consumidor.
-Además se usa para referirse a las bellas artes, de las que sólo disfrutan unos pocos agraciados. Se trata de una especie de alta cultura, de refinamiento del espíritu, de la que disfrutan los afortunados, un privilegio de clase. Y, contraponiéndola al concepto anterior, se utiliza como cultura popular, de masas, o baja cultura. Pero la cultura incluye tanto los aspectos considerados más deseables, superiores o selectos como los más cotidianos. Estos segundos aspectos están al mismo nivel que los primeros. No se puede hablar, en consecuencia, de individuos o grupos cultos o incultos.
Esta definición, aceptada hoy de manera muy compartida por los antropólogos, incluye tanto lo consciente como lo inconsciente y conjuga el objeto de la cultura con sus sujetos, el individuo con su sociedad -lo común y lo individual-, las formas de vida con los sistemas ideaciones y emocionales, lo particular con lo general. La cultura se encuentra tanto en el mundo como en la mente y los sentidos de las personas, no es sólo un modo de vida, también constituye un sistema de ideas y sentimientos. No se puede restringir el concepto de cultura exclusivamente a las reglas mentales para actuar y hablar compartidas por los miembros de una determinada sociedad. Ni parece ajustado estimar que estas reglas constituyen una especie de gramática de la conducta y los sentimientos, considerando las acciones y las emociones como fenómenos de índole social o natural más que cultural.
-Pero la cultura como concepto analítico no posee un significado verdadero, sagrado y eterno, tiene todos los significados que le otorgamos cuando la usamos, principalmente porque es muy diversa y está unida desde sus orígenes a diferentes universos simbólicos, a una gran multiplicidad de sentidos.
El gran problema en el que se debate hoy la noción de cultura es evitar caer en las garras de la objetividad absoluta, fisicalista y reduccionista, y del más puro subjetivismo, que hipervalora la configuración del objeto por el sujeto que lo percibe y concibe. Parece ser una constante la separación del sujeto y el objeto de conocimiento. En cualquier caso, como dice Luque (1990), no podemos pensar desde fuera, ni por tanto lanzar redes al mundo, porque redes, mundo y nosotros mismos estamos profundamente entrelazados. Bertrand Russell avala esto último, señalando cómo los animales utilizados en la investigación psicológica: “han manifestado todas las características nacionales del observador. Los animales estudiados por los norteamericanos corren frenéticamente, con un increíble despliegue de vigor y energía, para finalmente lograr el fin deseado por azar. Los animales observados por los alemanes se sientan callados y piensan, para hallar, por último, la solución en su conciencia interior”.
Es preciso romper el mito de que lo objetivo es lo cierto y lo subjetivo incierto. El conocimiento es un proceso de subjetivación de lo objetivo y no se hereda. Asimismo, lo veraz no es lo lógico y razonable -racionalismo-, pues lo simbólico resulta arbitrario y responde a convencionalismos consensuados social y significativamente.
La cultura no viene dada, ha de ser descubierta y explicada porque no es una cosificación objetiva y objetivable, no existe en sí misma, no es una sustancia esencial capaz de definirse a sí misma. Igual ocurre con las relaciones sociales o las identidades. La cuestión es captar la objetividad de lo subjetivo y no tanto ratificar lo visible (Bourdieu, 1991, 2001; Bourdieu, Chamboredon y Passeron, 1989).
De hecho, toda sociedad tiene unas ideas, valores y normas sobre cómo debe ser el pensamiento, la conducta y el sentir correctos de las personas: patrones culturales ideales, que refuerzan y justifican las limitaciones directas e indirectas de la cultura sobre los individuos. Pero no siempre la cultura se define sólo por estos patrones ideales, sino también por otros patrones reales que modifican o llegan a contradecir a los primeros, por ejemplo: la igualdad ante la ley. Tanto los patrones ideales como los reales integran la cultura, de una misma sociedad. Igual sucede con los individuos que no siempre actúan como piensan, deben hacer o dicen que hacen, pero no dejan de ser ellos mismos. Esta contradicción entre el deber ser y el ser forma parte de la cultura. Además hay patrones ideales que no han sido reales nunca, sino que representan lo que una sociedad en conjunto o un individuo en solitario desea para sí o/y para otros.
Con todo, tanto en las ciencias sociales como, sobre todo, en la antropología, siempre fue problemático definir si la cultura constituye una realidad mental y subjetiva de carácter psicológico o si es un fenómeno social, susceptible de ser abordado como una cosa con leyes propias en el sentido planteado por Durkheim (1968, 1970, 1978). Las orientaciones subjetivistas -Ruth Benedict (1989), Margaret Mead y otros representantes de la Escuela de Cultura y Personalidad-y mentalistas -Goodenough-(1970, 1975), muy ligadas a los trabajos lingüísticos de Sapir (1934, 1981), equiparan la cultura y sus efectos con el lenguaje, sosteniendo que si éste configura de forma decisiva a sus hablantes, hablar distintos lenguajes significa vivir en mundos diferentes, aunque homogéneos. Por contra, el punto de vista objetivista considera la cultura una propiedad de la sociedad, más que de los individuos particulares.
-La explicación científica de la cultura no consiste en la reducción de lo complejo a lo simple, sino en sustituir por una complejidad más inteligible una complejidad que lo es menos. En el estudio del ser humano, se puede ir más lejos y aducir que la explicación a menudo consiste en sustituir cuadros simples por complejos, procurando conservar la claridad persuasiva que presentan los primeros. El estudio de la cultura sigue esta máxima: “busca la complejidad y ordénala” (Geertz, 1989).
-Por otro lado, la cultura es un hecho compartido, lo que tenemos en común, pero no constituye un modo de ser inmutable. La cultura no es un atributo de los individuos per se, sino de éstos como miembros de grupos. Lo mismo que la cultura nos formó para constituir una especie y continúa haciéndolo, también nos da consistencia como grupos e individuos concretos. A pesar de las diferencias entre individuos, los miembros de una misma sociedad comparten, en mayor o menor medida, las creencias, actitudes, valores, sentimientos y comportamientos que les caracterizan como grupo, siendo usual que coincidan en sus respuestas ante ciertos fenómenos.
Cuando sólo es una persona la que hace, siente o piensa algo, ello se define normalmente como un comportamiento individual y no como un rasgo cultural. Algo constituye un rasgo cultural, cuando es común a más personas o grupos de personas. No obstante, si una práctica o representación no fuera realizada por un gran número de personas, podría considerarse un rasgo cultural, si la mayoría de los individuos que integran el grupo que la protagoniza lo entienden así. Pensemos en las minorías. Además compartimos formas culturales con nuestros familiares y amigos, aunque estos rasgos no sean comunes a toda la sociedad y, también, con gentes que no son de nuestra sociedad. En ambos casos hablamos asimismo de rasgos culturales.